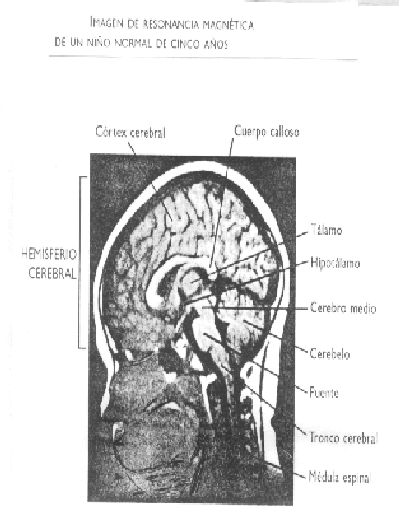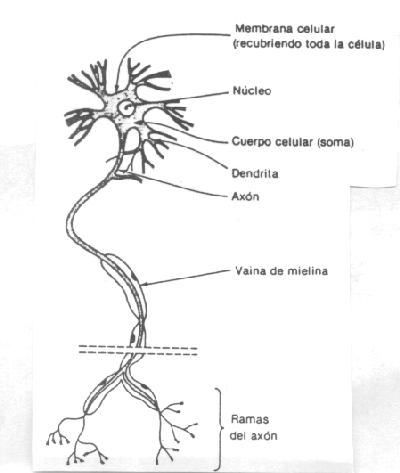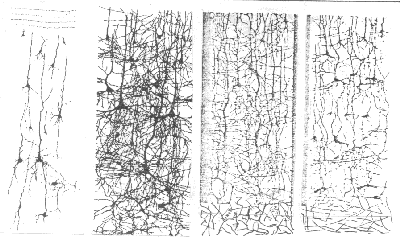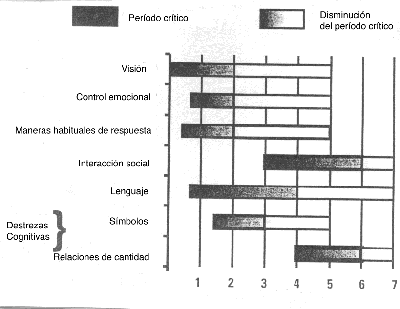|
||
| BIBLIOWEB | ||
| Dossieres | ||
| La práctica educativa | ||
| Artículos para padres | ||
| La conformación de los circuitos neuronales: momentos críticos | ||
EXPLOREMOS EL CEREBRO INFANTIL LA CONFORMACIÓN DE LOS CIRCUITOS NEURONALES MOMENTOS CRÍTICOS
"Muchos profesionales en ciencias sociales creen que los problemas de los niños de hoy pueden explicarse por los cambios complejos que se han producido en las pautas sociales en los últimos cuarenta años, incluyendo el aumento del porcentaje de divorcios, la influencia penetrante y negativa de la televisión y los medios de comunicación, la falta de respeto hacia las escuelas como fuente de autoridad, y el tiempo cada vez más reducido que los padres le dedican a sus hijos. Aceptando por un momento que los cambios sociales resultan inevitables, se plantea entonces la siguiente pregunta: ¿Qué puede usted hacer para criar a niños felices, saludables y productivos? La respuesta puede sorprenderlo. Tiene que cambiar la forma en que se desarrolla el cerebro de su hijo". Lawrence E. Shapiro ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ EXPLORAR EL CEREBRO INFANTIL? Existe consenso, entre profesionales de diferentes disciplinas vinculadas con la educación y la atención a la infancia, acerca de la importancia de estimular el cerebro infantil durante el embarazo y, particularmente, los tres primeros años de vida. Gracias a muchas investigaciones científicas se conoce que el desarrollo del cerebro ocurre rápidamente y que las experiencias de la niñez determinan o influyen en la futura capacidad de aprendizaje de las personas. El desarrollo saludable del cerebro tiene un impacto directo sobre las habilidades cognititivas. La nutrición inadecuada antes del nacimiento y las experiencias negativas o la falta de estímulos adecuados durante los primeros años de vida influyen en el desarrollo cerebral y tienen un impacto decisivo en la vida adulta, ya que, pueden causar desórdenes neurológicos y trastornos de conducta. Los investigadores Ann y Richard Barnet (2000) en la introducción de su libro El pensamiento del bebé expresan: Desde el momento de nacer necesitamos los cuidados y el amor de otras personas. En los últimos años ha quedado más claro que la calidad y el carácter de las interacciones con otros (padre, madre, familiares y cuidadores ajenos a la familia) ejercen una influencia sobre el desarrollo cerebral. Al mismo tiempo, los adelantos de la genética proporcionan nuevos conocimientos acerca del poder de los factores innatos en la conformación de nuestra vida. Afirman que el cerebro infantil no es una página en blanco, que espera que se escriba en ella una historia, ni tampoco un circuito impreso inmutable, controlado por implacables genes. Que un gen se exprese o no en un individuo y cómo lo haga (es decir, si llegara a hablar y qué dirá) depende de la interacción dinámica de la herencia genética y las experiencias personales. Aseguran además que la ciencia nos dice ahora mucho más de lo que sabíamos acerca de lo que los niños necesitan y cuándo lo requieren. Aunque los esfuerzos combinados de neurólogos, educadores, psicólogos y pediatras aún no llega a formar una teoría abarcativa del desarrollo cerebral, la amplia variedad de estudios en muchas disciplinas va brindando conocimientos nuevos y muy promisorios. Durante el embarazo, el cerebro en formación crea, a cada minuto, la prodigiosa cantidad de 250 000 neuronas o células cerebrales y, cada una de ellas envía un impulso eléctrico. Se ha descubierto estas células se mueven, se comunican en un orden perfecto, y se ubican en el lugar que le corresponde. La manera como se conectan dan lugar a la construcción del cerebro. Álvarez (2000), considera al cerebro un laboratorio fascinante. Manifiesta que es un instrumento maravilloso el cual nos asombra cada vez más, mientras aprendemos de él. Su crecimiento comienza de manera explosiva y con velocidad decreciente. A los doce días de fertilizado el óvulo, el cerebro ya puede reconocerse. Al nacer un bebé pesa seis o siete libras y su cerebro representa el 11% del peso total. En un adulto es sólo el 2.5%. A los cinco años, el cerebro ha alcanzado el 80% de su crecimiento total. A los ocho está prácticamente concluido. Es decir, del nacimiento a los ocho años hay más crecimiento cerebral que de los ocho a los ochenta. Los neuro-científicos William Greenough de la Universidad de Illinois y Mary Beth Hatten, de la Universidad de Rockefeller (Newsweek, 1996), coinciden en afirmar que existen "ventanas cerebrales" que se abren entre las 17 semanas de gestación y los 5 años de vida, y éstas serán la clave para que el niño o la niña tengan una mayor o menor receptividad. Estas afirmaciones nos advierten acerca de la importancia que tiene una estimulación adecuada desde la vida intrauterina y en los primeros años del ser humano. Los padres y madres de familia, los educadores y las educadoras debemos asumir un papel mucho más activo en la creación de un ambiente propicio, para potenciar su desarrollo integral. Por lo tanto, es fundamental plantearse las siguientes preguntas: ¿cuándo, cuánto y cómo podemos estimular el cerebro infantil?, ¿qué tipos de experiencias favorecen la adaptación del niño y la niña al medio que le rodea?, ¿cómo participar activamente en el desarrollo de la niña o el niño sin sobreestimular o sobrecargar de actividades su mundo infantil? Los estudios demuestran que desde el inicio de la vida poseemos un potencial interno y que éste se desarrollará de acuerdo con la calidad, cantidad y el momento en el cual se realicen las conexiones o circuitos neuronales. De ahí la importancia de la estimulación entendida como un conjunto de acciones que contribuyen a potenciar el desarrollo integral del ser humano, durante sus primeros seis años e inclusive en la vida intrauterina, para prevenir posteriores problemas relacionados con factores biológicos y ambientales en las áreas específicas de su desarrollo. Este paradigma emergente sugiere que el desarrollo infantil comprende períodos críticos, vinculados con la influencia del ambiente y la manera como se llevan a cabo los circuitos neuronales en el cerebro para el funcionamiento en diversas áreas, tales como: matemática, lógica, lenguaje, música, emociones y actividades del movimiento. ¿Qué vamos a explorar? En la última década ha aumentado el interés por el conocimiento del cerebro. Conforme avanzan los estudios dicho interés aumenta cada día. La información se acumula rápidamente, las teorías y las creencias se someten a revisiones y replanteos frecuentemente. Pero entre más avanza la ciencia más nos maravillamos de lo grandioso que es el don de la vida. Las recientes investigaciones han contribuído a formular un nuevo pensamiento acerca del cerebro, lo que permite establecer una comparación con lo que se creía hace algún tiempo.
Fuente: Shore, Rima (1997) Rethin King The Brain. Para llegar al nuevo pensamiento acerca del cerebro han tenido que pasar décadas de investigaciones. La neuro-ciencia ha asumido un papel protagónico en la biología, la psicología y la educación. Se han hecho estudios relacionados con la conformación del cerebro y, además se han elaborado instrumentos sofisticados, gracias a la tecnología, tales como la Tomografía por Emisión de Positrones (T.E.P.) que permite observar la actividad cerebral. ¿Qué es la neuro-ciencia? Es la disciplina que se encarga del estudio del cerebro humano, lo que ha derivado en una mayor comprensión acerca de la relación entre el funcionamiento del cerebro y la conducta. Ruíz (2000) indica que uno de los trabajos de investigación que se han realizado acerca del cerebro, es significativo ya que, en él se descubrió que los hemisferios difieren en su funcionamiento. La naturaleza de esta diferencia ha sido estudiada intensamente por los biólogos, psicólogos, neurólogos, cirujanos y educadores. ¿Qué es la neuro-educación? Las investigaciones han dado origen a diferentes interpretaciones acerca del funcionamiento del cerebro y sus implicaciones para la educación. Según M. Battro (1999) la educación no es un híbrido de la neuro-ciencia y de las ciencias de la educación, sino algo original. Por razones históricas, los caminos de la neuro-biología y la educación tuvieron pocas ocasiones de encontrarse. Cuando lo hicieron se entrecruzaron en el campo de la patología y no tanto en el de la normalidad. Battro opina que se encontraron, por primera vez, al buscar las causas de la debilidad mental y también en la indagación del talento excepcional. A veces se unieron para resolver un problema de rehabilitación, como en el caso del implante coclear en la persona sorda. Pero la neuro-educación no se reduce a la práctica de la educación especial, es una teoría incipiente del aprendizaje y del conocimiento en general. ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES DE TRES ENFOQUES ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DEL CEREBRO EL PRIMER ENFOQUE: LOS HEMISFERIOS CEREBRALES El hemisferio derecho es el responsable de percibir y orientarse en el espacio. Domina todo lo que tiene que ver con la intuición, espontaneidad, relación de ideas en forma creativa y la habilidad para elaborar mapas conceptuales. Se le conoce como el hemisferio global. Está relacionado con la memoria visual a largo plazo, la conciencia del cuerpo y las habilidades artísticas. Está demostrado que los hemisferios cerebrales poseen diferentes inter-conexiones y se complementan. La diferencia radica en su estilo de procesamiento de información. Cubillos (2000) manifiesta que es difícil encontrar las características mencionadas en forma pura, ya que, la mayoría de las personas combinan algunas de ellas. Sin embargo existe una tendencia definida y podemos observarlas por medio de su conducta y actitud. A esta tendencia definida es lo que, generalmente, se le llama dominancia cerebral o lateralidad. Es la que tendemos a utilizar más y se detecta desde que el niño o la niña están pequeños. EL SEGUNDO ENFOQUE: El cerebro Triuno Este enfoque fue presentado por MacLean (1978), citado en Ruíz, (2000) quien afirma que el cerebro está formado por tres elementos interrelacionados: el cerebro reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza. Esta visión del funcionamiento del cerebro humano no es opuesta a la de los hemisferios cerebrales; al contrario, la complementa y amplía. Cada uno de los tres elementos (el cerebro reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza) tienen funciones que son responsables de la vida instintiva, emocional e intelectual de cada persona. El cerebro reptiliano es el que controla la conducta automática o programada, tal como a la que se refieren a la preservación de la especie y a los cambios fisiológicos necesarios para la sobrevivencia. Este cerebro se caracteriza por la acción y está formado por los ganglios basales, el tallo cerebral y el sistema reticular. El sistema límbico es el responsable de controlar la vida emotiva, la cual incluye los sentimientos, el sexo, la regulación endocrina, el dolor y el placer. Está formado por los bulbos olfatorio, el hipotálamo (placer-dolor), la amígdala (centro de control emocional, nutrición, oralidad, protección, hostilidad), el núcleo hipotalámico (cuidado de los otros, característica de los mamíferos), el hipocampo (memoria de largo plazo) el área septal (la sexualidad) y la pituitaria (dirige el sistema bioquímico del organismo). Se le conoce como el cerebro emocional. Si hay un desequilibrio en este sistema se producen estados agresivos, depresiones y pérdida de la memoria, entre otras enfermedades. La neocorteza es el tercer cerebro. Está constituida por los dos hemisferios que son los encargados de los procesos intelectuales superiores. Tiene dos características básicas: la visión, que se refiere al sentido de globalidad, síntesis e integración, funciones del hemisferio derecho y el análisis, que se refiere a la manera de procesar la información del hemisferio izquierdo. El tercer enfoque: El Cerebro Total Este tercer enfoque ha sido propuesto por Herrmann (1989), citado en Ruíz (2000), realizó sus investigaciones basado en los estudios de Sperry y de MacLean, los cuales lo condujeron a replantear el funcionamiento del cerebro que integrando la neocorteza, con el sistema límbico. Esta integración la concibe como una totalidad orgánica dividida en cuatro cuadrantes o áreas: El lóbulo superior izquierdo (cuadrante A) se caracteriza por el pensamiento lógico, cualitativo, analítico, crítico, matemático y, basado en hechos concretos. El lóbulo inferior izquierdo (cuadrante B) se especializa por un estilo de pensamiento secuencial, organizado, planificado, detallado y controlado. El lóbulo inferior derecho (cuadrante C) se caracteriza por un estilo de pensamiento emocional, sensorial, humanístico, interpersonal, musical, simbólico y espiritual. El lóbulo superior derecho (cuadrante D) se encarga por estilo de pensamiento conceptual, holístico, integrador, global, sintético creativo, artístico espacial, visual y metafórico. De acuerdo con los estudios de Herrman, se ha encontrado una relación entre el tipo de dominancia y la preferencia profesional u ocupacional. Según dichos estudios las personas que tienen dominancia en el cuadrante A, tienden a escoger ocupaciones en: matemática, química, biología, ingeniería, medicina y finanzas, entre otras. Las personas que tienen dominancia en el cuadrante B, seleccionan ocupaciones relacionadas con la planificación, administración, contaduría, y gerencias. Las del cuadrante C, prefieren ocupaciones en la educación, sociología, enfermería. Las personas que tienen dominancia en el cuadrante D, gustan de las ocupaciones en arquitectura, pintura, literatura, música, diseño gráfico y escultura. Cada uno de estos tres enfoques explica el funcionamiento del cerebro humano y asigna funciones específicas a diferentes partes, pero los hallazgos en los estudios e investigaciones son complementarios y demuestran que el comportamiento humano necesita de todo el cerebro, de todas sus partes, las cuales están permanentemente vinculadas con su funcionamiento para lograr un desarrollo óptimo de sus capacidades.
¿A partir de aquí, hacia dónde vamos? ¿CÓMO EXPLORAMOS EL CEREBRO INFANTIL? Estamos conscientes de que el cerebro está maravillosamente preparado y capacitado para desarrollar un sinnúmero de funciones y de que existen diferentes posiciones relacionadas con el desempeño de sus capacidades. Algunas sostie-nen que esta capacidad es hereditaria y otras que depende más de los factores ambientales, como la educación y el entorno. La respuesta parece estar en el término medio. Es cierto que los genes establecen un conjunto de potenciali-dades, pero los factores ambientales influyen, de manera decisiva, en su evolución. Sin la estimulación procedente de las personas que están alrededor de los niños y las niñas no es posible lograr su desarrollo integral. Fuente: Children´s National Medical Center, citado en Barnet, (2000). Bassedas, Huguet y Solé (1998) consideran que la información contenida en el cerebro se caracteriza porque marca todas las posibilidades de desarrollo que tiene el ser humano, pero no impone limitaciones. Así, por ejemplo, el cerebro contiene la información necesaria para que un niño o una niña pueda hablar, pero no marca en que lengua lo hará ni cual será su grado de adquisición, ya que, esto dependerá del contexto lingüístico en que se mueva, el grado de corrección del lenguaje de su entorno y de las experiencias para utilizar el lenguaje con diferentes fines. Dichas autoras manifiestan que nuestro código genético contiene una información denominada "calendario madurativo", el cual se refiere a una serie de informaciones genéticamente establecidas mediante las cuales se sabe que los seres humanos pasan por una secuencia de desarrollo que siempre es igual para todos (caminar aproximadamente al primer año, hablar probablemente a los dos años, entre otras características). Además hay pasos básicos que no se hacen de manera diferente (por ejemplo un niño o niña no podrá caminar antes de los seis meses, porque a esta edad todavía no hay un desarrollo motor que lo permita, aunque puede sentarse). Esta secuencia determina qué cosas son posibles en diferentes momentos. El calendario madurativo es especialmente indicativo de las posibilidades y la secuencia de desarrollo en los dos primeros años, ya que, está muy ligado a una maduración neurobiológica esencial. Después, las adquisiciones estarán más marcadas por otros aspectos, tales como la estimulación y la ayuda recibida del exterior. ¿Que dicen las investigaciones acerca del desarrollo del cerebro infantil? Sostenga a un bebé en sus brazos, de tal manera que sus ojos queden a escasos centímetros de la alegre y colorida figura de un móvil. ¡Zzzzas! en ese preciso momento una neurona de la retina establece una conexión eléctrica con una neurona ubicada en la corteza visual de su cerebro. Toque suavemente la palma de su mano con una pinza de ropa: el bebé la agarrará, la soltará y después usted se la devuelve con palabras suaves y una sonrisa. ¡Crack!: las neuronas de la mano refuerzan su conexión con las de la corteza sensorial-motriz. El niño llora por la noche: usted lo alimenta, mirándolo a los ojos porque la naturaleza dispuso que la distancia entre el codo doblado y los ojos de una madre sea exactamente igual a la distancia a la cual enfoca el bebé. ¡Zzzzap!: las neuronas ubicadas en la amígdala del cerebro envían pulsaciones de electricidad por los circuitos que controlan las emociones. Coloque al bebé sobre su regazo y háblele... las neuronas de sus oídos comenzarán a establecer conexiones con la corteza auditiva. *Y usted que hasta ahora creía que simplemente estaba jugando con su bebé. Informe Especial Newsweek (1996). Las actividades descritas anteriormente revelan la naturaleza de las interacciones del niño o la niña mientras crece, madura y todo lo que sucede en su cerebro. No siempre se supo que el cerebro trabaja de esta manera. No se reconocía que las experiencias que día a día tiene un ser humano causan tanto impacto en la construcción del cerebro, o en la naturaleza de sus capacidades como adulto, tampoco se apreciaba hasta que punto el niño o la niña participaban en el desarrollo mientras respondían a diferentes tipos de estimulaciones. El desarrollo saludable del cerebro tiene un impacto directo sobre las habilidades cognitivas. La nutrición inadecuada antes del nacimiento y los primeros años de vida pueden influir negativamente en el desarrollo cerebral y causar desórdenes neurológicos y trastornos de conducta. Otras investigaciones llevadas a cabo por neurocientíficos evidencian la importancia de la estimulación apropiada durante los primeros años. Begley, (1996) afirma que el cerebro de un recién nacido está compuesto por trillones de neuronas, todas esperando para ser tejidas en el intrincado tapiz de la mente; algunas neuronas ya están fuertemente conectadas... pero trillones y trillones más están puras y con potencial infinito. Considera que las experiencias de la infancia determinan las neuronas que se usan, las cuales conectarán los circuitos del cerebro. Aquellas neuronas que no se utilicen pueden morir. Las experiencias de la infancia determinan si el niño o la niña llegan a ser inteligentes o lentos; miedosos o seguros de sí mismos, extrovertidos o callados. Durante muchos años la organización norteamericana Head Start (citado en Conozca Más "Niños Genios¨, 1996), realizó estudios longitudinales con niños y niñas con el propósito de acrecentar sus coeficientes intelectuales por medio de actividades en diferentes áreas. Se les proporcionaron juegos para matemáticas, se les permitió escuchar música selecta y, además, la resolución de problemas, pero después de los tres años parecía que olvidaban toda esa estimulación. Con base en estos datos Cray Ramey de la Universidad de Alabama realizó estudios que demostraron que lo importante era el momento en que se estimulaba a los infantes, y no dejar de hacerlo cuando se crea que se ha encontrado el camino correcto. Con fundamento en estos hallazgos, en 1972, lanzó el proyecto Abecedarian dirigido a niños y niñas de familias pobres entre los 4 meses y 8 años. El concepto de educar, en este proyecto, significa: hablar, explicar, jugar, acompañar el desarrollo del infante de acuerdo con su edad, de manera que amplíe sus conocimientos, lenguaje, sociabilidad y emociones según sus propias posibilidades. El resultado obtenido indicó que al crecer, los niños y niñas que iniciaron su participación en dicho proyecto, a la edad de cinco años, no mostraron un desarrollo mayor en comparación con sus compañeros de escuela. Mientras que los que iniciaron desde bebés obtuvieron las más altas calificaciones. Los resultados anteriores nos conducen a una interrogante ¿si las ventanas cerebrales se cierran antes de finalizar la primaria, qué sucede con los niños y niñas que no han sido estimulados adecuadamente? De acuerdo con dichos estudios el cerebro retiene la habilidad de aprender con el transcurrir de la vida. Si los circuitos neuronales no son estimulados en la etapa preescolar, jamás van a ser lo que pudieron haber sido. Joseph Sparling, creador del currículum para el proyecto Abecedarian comenta: "La verdad a uno le dan ganas de decir que nunca es tarde para aprender. Pero indudablemente hay algo muy especial en los primeros años de vida". No obstante existen estudios especialmente los de Paula Tall de la Rutger University y de científicos de la Universidad de San Francisco California (Newsweek, 1996), con niños y niñas que presentan problemas de aprendizaje, relacionados con el lenguaje y la lectura. En los Estados Unidos (USA) esta discapacidad afecta a siete millones de escolares. Los científicos experimentaron con niños y niñas entre los cinco y los diez años que presentan discapacidad en el lenguaje y lograron adelantos correspondientes a dos años en sólo cuatro semanas. En el programa de capacitación se dibujó el diagrama de conexiones en la corteza auditiva de los niños y las niñas para procesar sonidos rápidos. Sus problemas de lectura desaparecieron. También afirman que en cerebros adultos que padecieron trastornos de aprendizaje pueden reconstruir ciertas conexiones neuronales. Las características que define la primera infancia es una sensibilidad especial a la experiencia opinan Ann y Richard Barnet (2000). Hay períodos críticos en que el niño o la niña deben disponer de ciertas experiencias a fin de que se produzca un desarrollo normal de las conexiones. Las etapas de configuración de los circuitos cerebrales se evidencia, en casos de privación extrema, por ejemplo, un bebé cuyos ojos estén nublados por cataratas desde el nacimiento, será ciego de por vida, incluso si a los dos años se le practica una cirugía para retirárselas, lo que indica que la cirugía debe hacerse cuanto antes; los niños y las niñas que nacen con una deficiencia auditiva grave no aprenden a hablar, a menos que se le provea de audífonos a tiempo. Niños y niñas que han crecido en una institución sin alguien que los atienda con amor, se desarrollan mal en lo físico, lo cognitivo y lo emocional. Esta característica del desarrollo del cerebro infantil pone en evidencia la frase: "Organo que no se usa se atrofia". De lo que se deduce que los límites de tiempo, o "períodos críticos", requieren de las experiencias en la primera infancia y cómo pueden cambiar por completo la manera en que se desarrolla una persona. La conformación de los circuitos Neuronales Las células cerebrales están interrelacionadas de manera muy intrincada. Cualquier cosa que realicemos implica las interacciones entre miles de circuitos neuronales en el cerebro. Las neuronas varían en su tamaño, forma y función. Tienen tres elementos: dentritas, cuerpo celular y axón. Una sola neurona puede enviar y recibir millones de conexiones sinápticas o solo unas pocas. La neurona o célula nerviosa es la unidad básica funcional tanto del sistema nervioso central como del periférico. Son receptoras y emisoras de mensajes. Se comunican por medio de impulsos eléctricos. Si se observa en el microscopio la unión entre las neuronas podría verse, entre el axón de la primera célula y la dendrita de la segunda, un espacio diminuto al que se le denomina sinapsis. Fuente: Davidoff, (1989). El Informe Especial, Newsweek (1996), revela que cuando un niño o una niña nace algunas neuronas ya han sido conectadas por los genes en el huevo fertilizado, en circuitos que comandan la respiración o controlan los latidos del corazón, regulan la temperatura corporal o producen reflejos. Sin embargo, trillones de neuronas adicionales son algo así como los Chips Pentium en un computador, antes de que la fábrica introduzca el Software. Son circuitos no programados, puros y con un potencial casi infinito, que quizás algún día compongan canciones, realicen cálculos, estallen en un arranque de furia y se derritan en éxtasis. Si las neuronas son utilizadas, se integran al circuito cerebral, cuando se conectan con otras neuronas; si no son utilizadas pueden morir. Son las experiencias de la niñez las que determinan cuáles neuronas se utilizan, las que conectan los circuitos al cerebro a semejanza de la forma como un programador reconfigura con un teclado los circuitos de un computador. Durante el desarrollo prenatal se producen mucho más neuronas de las que se encuentran en un adulto. Los niños y las niñas nacen con muchas organizaciones cerebrales potenciales; tienen más neuronas y más fibras de las que necesitarán e iniciarán una cantidad excesiva de sinapsis. Es normal que en un período temprano específico se presenten grandes cantidades de muerte celular o poda en todo el cerebro. Thomas Woolsey (citado en Davidoff, 1989), realizó estudios con ratones recién nacidos y les quitó un pequeño grupo de bigotes (una de las fuentes de comunicación entre el ratón y el entorno); después, observó que las neuronas que se especializaban en recibir información de estos bigotes ya no existían, mientras que las neuronas vecinas que controlaban otros bigotes habían crecido. Por tanto, las neuronas corticales murieron para favorecer el funcionamiento del aparato sensorial. Por lo general, la muerte celular permite a los organismos en desarrollo construir sistemas cerebrales adecuados a sus necesidades, tomando en cuenta su entorno y capacidades individuales. El ambiente no solo poda, también estimula el crecimiento cerebral opina Davidoff. Shore (1997) manifiesta que durante los primeros tres años de vida la mayoría de sinapsis se producen, luego se mantienen estable por un promedio de los diez años de vida. Es por eso que las experiencias en los primeros tres años de vida son cruciales si no se estimulan las neuronas tienden a ser eliminadas. Nac. 24 meses 6 años 14 años
Fuente: Chugani (citado en Shore, 1997) y Conel., Post-natal Development, Vol. I, Plate XX, Vol. VI, Plate XX. (Citado en Barnet, 2000).
A su llegada a este mundo el ser humano posee aproximadamente un billón de células nerviosas. Cuando el niño o la niña llega a los dos, su cerebro tiene el doble de sinapsis que el de su madre o su padre. Ann y Richard Barnet (2000) consideran a este período fundamental en el desarrollo humano. En este período donde las conexiones cerebrales proliferan explosivamente coincide con aquel en que el niño y la niña están descubriendo cosas nuevas en casi todos sus momentos de vigilia. Es el período en que están biológicamente preparados para el aprendizaje. Al terminar los primeros diez años de vida hay todavía una abundante creación de sinapsis, pero al final de la adolescencia, según las investigaciones, de todas las sinapsis del cerebro ha sido eliminada la mitad. Los Momentos Críticos Las nuevas tecnologías están mostrándonos imágenes del cerebro en pleno trabajo; para tener una mejor comprensión de cómo y cuándo se hacen y deshacen las conexiones cerebrales. Shore (1997) describe al momento o período crítico como el espacio de tiempo; cuando una parte específica del cerebro está más dispuesta para el cambio y más vulnerable a las influencias ambientales. El concepto de período critico, se basa en que el desarrollo neurológico depende de la exposición del cerebro a muchos tipos de estimulación de acuerdo con una tabla de tiempo predecible. Cuando hay una interrupción del desarrollo normal, las conexiones neuronales no se realizan apropiadamente y las columnas corticales se vuelven más delgadas de lo que deberían ser. Si el niño o la niña reciben un estímulo visual pero que no llega a la estimulación motora esa privación puede afectar la coordinación visual motora. Períodos Críticos según Gillian Doherty (1997)
edad (años) Fuente: Nonie McLain, Margaret. Reversing the real brain drain. Early Years. Study-final Report April 1999 Según el Informe Especial de la Newsweek (1996) los períodos críticos son ventanas de oportunidades que la naturaleza abre de par en par desde antes del nacimiento, y luego va cerrando, una por una, con cada vela adicional en el queque de cumpleaños de cada niño o niña. Los neurobiólogos apenas están comenzando a entender qué tipos de experiencias, o insumos sensoriales conectan los circuitos del cerebro y cómo lo hacen. Conocen bastante acerca del circuito que tiene que ver con la visión. Este experimenta una acelerada producción de neuronas entre los dos y cuatro meses, que corresponde a la etapa en la cual los bebés comienzan realmente a percibir el mundo, y alcanza su pico a los ocho meses, cuando cada neurona es conectada a la asombrosa cantidad de 15 000 neuronas más. Con respecto a las habilidades cognitivas se considera que funcionan de modo similar a las sensoriales, pues el cerebro es moderado en sus métodos: un mecanismo que funciona muy bien para conectar los circuitos visuales probablemente sea utilizado de la misma manera en los circuitos musicales. Dale Purves de la Universidad de Duke opina Las conexiones no se forman porque sí: se fomentan mediante la actividad. Cuanto más exploramos lo que sucede en el cerebro infantil, más claro se ve, que el desarrollo es un proceso continuo, donde intervienen el capital genético de cada ser humano, las influencias de las experiencias del entorno y, por supuesto, uno de los factores más importantes: la interacción humana. Implicaciones Educativas Tanto los padres y madres de familia como las personas dedicadas a la educación infantil estamos hablando de un mismo objetivo: el desarrollo máximo de las potencialidades de nuestros niños y niñas, para que puedan desarrollar sus capacidades plenamente y vivir una vida satisfactoria. Las educadoras infantiles o docentes de Educación Preescolar constantemente nos preguntamos ¿cómo lograr el desarrollo integral de los niños y las niñas?, ¿cómo promover, por medio de una experiencia, esa integralidad del desarrollo? A continuación se presenta un resumen de lo expuesto en el Informe Especial de la Newsweek (1996) acerca del desarrollo del lenguaje, la música, el movimiento, las emociones, la matemática y la lógica. El lenguaje Antes de que el niño o la niña diga su primera palabra, ya participa de su propia cultura. Poco a poco descubre que sus llantos, sonrisas y gestos son un medio de comunicación con las personas que están a su alrededor.
Las investigaciones de Patricia Kuhl de la Universidad de Washington revelan que cuando un niño o niña escuchan repetidamente un fonema, las neuronas de su oído estimulan la conexión específica en la corteza auditiva de su cerebro. Según explica Kuhl, este "mapa perceptual" refleja la distancia aparente -y por tanto la similitud- entre los sonidos. Así, en los angloparlantes, las neuronas de la corteza auditiva que responden a un "ra" se encuentra lejos de aquella que responden a un "la". Sin embargo, en un japonés, para quien estos sonidos son casi idénticos, las neuronas que responden a "ra" están prácticamente entretejidas, con aquellas que responden a "la". Como resultado, una persona de habla japonesa no podrá distinguir fácilmente esos dos sonidos. Los investigadores han encontrado evidencia de estas tendencias en muchos idiomas. Según afirma Kuhl, a los seis meses, los niños criados en hogares de habla inglesa ya tienen mapas auditivos diferentes (como demuestran las mediciones eléctricas que identifican cuáles neuronas responden a diferentes sonidos) de los de aquellos criados en hogares de habla sueca. Los niños son funcionalmente sordos a sonidos que no existen en sus lenguas nativas. Cuando el niño cumple su primer año, el mapa ya está completo. "A los 12 meses, los niños han perdido la habilidad de discriminar sonidos que no sin significativos en su lengua, y su balbuceo ha adquirido el sonido de su propio idioma", dice Kuhl. Los hallazgos de Kuhl ayudan a explicar por qué el aprendizaje de una segunda lengua después de la primera, en lugar de simultáneamente, es tan difícil. El mapa perceptual del primer idioma constriñe el aprendizaje de una segunda lengua, dice. En otras palabras, los circuitos ya están cableados para español, y las neuronas libres que aún quedan han perdido la habilidad para configurar nuevas conexiones básicas para el griego, por ejemplo. Un niño al que se le enseña un segundo idioma después de los diez años, probablemente nunca llegue a hablarlo como un nativo. El trabajo de Kuhl también parece explicar el porqué las lenguas relacionadas, como el español y el francés, son más fáciles de aprender que las no relacionadas: una mayor cantidad de los circuitos existentes pueden realizar doble trabajo. Una vez establecidos estos circuitos básicos, el bebé está listo para convertir los sonidos en palabras. Según Janellen Huttenlocher, psiquiatra de la Universidad de Chicago, cuantas más palabras escuche el niño, más rápidamente aprenderá la lengua. Todo parece indicar que el sonido de las palabras construye los circuitos neurales que luego pueden absorber más palabras, algo bastante similar a cuando la creación de un archivo de computador permite al usuario llenarlo de prosa. Existe un vocabulario enorme por aprender, y sólo puede adquirirse mediante una exposición repetida a las palabras, dice Huttenlocher. La Música Investigaciones realizadas en la Universidad de Konstanz, en Alemania, informaron que la exposición a la música reconfigura los circuitos neurales. En los cerebros de nueve intérpretes de instrumentos de cuerda examinados mediante resonancia magnética, la cantidad de corteza somato-sensorial dedicada al pulgar y al meñique de la mano izquierda -los dígitos que oprimen las cuerdas- era significativamente mayor que en personas que no sabían tocar ningún instrumento musical. El tiempo de práctica diaria no afecta el mapa cortical. Sin embargo, la edad en la que habían sido introducidos a su musa sí: cuanto menor era el niño al comenzar a tocar un instrumento, mayor cantidad de corteza dedicaba a esta actividad. A semejanza de otros circuitos configurados en etapas tempranas de la vida, aquellos correspondientes a la música perduran. Matemáticas y Lógica En la Universidad de Irvine, en California, Gordon Shaw expresa que todo el pensamiento de alto nivel se caracteriza por patrones similares de expulsión de neuronas. Si uno trabaja con niños pequeños, no les va a enseñar matemática compleja o ajedrez. Pero les interesa la música y la pueden procesar. De modo que Shaw y Frances Rauscher realizaron un estudio. Le dieron a 19 preescolares lecciones de piano y canto. Al cabo de 8 meses, los investigadores encontraron que los niños habían "mejorado en razonamiento espacial" en comparación con niños a quienes no se les dio clases de música, como pudo evidenciarse en su habilidad para manejar laberintos, dibujar figuras geométricas y copiar patrones de bloques de dos colores. El mecanismo detrás del "efecto Mozart" sigue siendo desconocido, pero Shaw sospecha que cuando los niños ejercitan las neuronas corticales al escuchar música clásica, también están fortaleciendo circuitos utilizados para matemáticas. La música, afirma el equipo de U.C., estimula patrones cerebrales inherentes y acentúa su uso en tareas de razonamiento complejas. EMOCIONES Las líneas troncales de los circuitos que controlan las emociones son configuradas antes del nacimiento. Luego, los padres toman el relevo. Quizás la influencia más fuerte es lo que el psiquiatra Daniel Stern llama armonización, es decir, cuando las personas a cargo del pequeño "sirven de espejo a los sentimientos internos del niño". Si el grito de emoción que lanza un bebé al ver un cachorro encuentra como respuesta una sonrisa y un abrazo, si su emoción cuando ve pasar un avión encuentra una emoción equivalente, los circuitos correspondientes a estas emociones se refuerzan. Parece ser que el cerebro utiliza los mismos caminos para generar una emoción que para responder a alguna. De manera que si una emoción se ve correspondida, se reforzarán las señales eléctricas y químicas que la produjeron. Pero, si las emociones encuentran repetidamente la indiferencia o una respuesta contraria -el bebé se siente orgulloso de haber construido un rascacielos con las mejores ollas de mamá, pero mamá se disgusta terriblemente- esos circuitos se confunden y no se fortalecen. La clave aquí es que "repetidamente": un solo arrebato o gesto de indiferencia no afectará a un niño de por vida. Lo que importa es el patrón, y éste puede ser muy poderoso: en uno de los estudios de Stern, un bebé cuya madre nunca equiparaba sus niveles de emoción se convirtió en una persona extremadamente pasiva, incapaz de sentir emoción o alegría. La experiencia también puede alambrar el circuito "calmante" del cerebro, como describe Daniel Goleman en su exitoso libro Inteligencia Emocional. Un padre tranquiliza suavemente a su bebé sollozante, otro lo deposita en la cuna: una madre abraza a su pequeño hijo cuando éste se raspa la rodilla, otra grita "¡es tu culpa, tonto!" Las primeras respuestas guardan armonía con el sentimiento de angustia del niño: las otras están totalmente desincronizadas desde el punto de vista emocional. Entre los 10 y 18 meses, hay un grupo de células en la corteza pre-frontal racional en proceso de conectarse con las regiones que regulan las emociones. El circuito parece convertirse en un interruptor de control, capaz de calmar la agitación, infundiendo razón a la emoción. Quizás cuando los padres tranquilizan al niño se está entrenando este circuito, mediante el fortalecimiento de las conexiones neurales que lo componen, de modo que el niño aprende cómo calmarse por sí solo. Todo esto sucede en una etapa tan temprana que los efectos de la crianza pueden considerarse equivocadamente como algo innato. El estrés y las amenazas constantes también reconfiguran los circuitos de la emoción. Estos circuitos tienen su centro en la amígdala, una pequeña estructura en forma de almendra profundamente incrustada en el cerebro cuyo trabajo consiste en sortear las imágenes y sonidos entrantes en busca de contenido emocional. Según un diagrama de circuitos realizado por Joseph LeDoux, de la Universidad de New York, los impulsos del ojo y el oído llegan a la amígdala antes de alcanzar la neocorteza racional pensante. Si ha existido una imagen, sonido o experiencia dolorosa en el pasado -la llegada del papá ebrio a casa seguida de una paliza- la amígdala inunda los circuitos de neuroquímicos antes de que el cerebro superior sepa lo que está sucediendo. Cuando más se utilice este camino, más fácil es de estimular: el sólo recuerdo del padre puede inducir temor. Como los circuitos pueden permanecer excitados durante días enteros, el cerebro sigue en estado máximo de alerta. En este estado, dice el neurocientífico Bruce Perry, del Baylor College of Medicine, más circuitos detectan pistas no verbales -expresiones faciales, ruidos furiosos- que advierten acerca de un peligro inminente. Como resultado, la corteza se rezaga en desarrollo y le cuesta trabajo asimilar información compleja, como sería una lengua. El movimiento Los movimientos del ser humano se inician cuando el feto tiene 7 semanas y alcanzan su pico entre las semanas 15 y 17. Es entonces cuando comienzan a conectarse regiones del cerebro que controlan el movimiento. El período crítico dura algún tiempo; se requieren hasta 2 años para que las células del cerebelo, que controla la postura y el movimiento, formen circuitos funcionales. Una gran cantidad de organización tiene lugar con base en información extraída de cuando el niño se mueve en el mundo, dice William Greenough, de la Universidad de Illinois. Si se restringe la actividad, se inhibe la formación de conexiones sinápticas en el cerebelo. Los movimientos inicialmente espásticos del niño envían una señal a la corteza motriz del cerebro; por ejemplo, entre más se mueve el brazo, más fuerte será el circuito y mejor podrá el cerebro moverlo intencionalmente y con fluidez. La ventana dura sólo unos pocos años: un niño inmovilizado por un yeso hasta los cuatro años eventualmente aprenderá a caminar, pero nunca con soltura. AYUDEMOS A CONECTAR LAS NEURONAS
Las personas que nos dedicamos a la educación infantil debemos analizar los resultados de los estudios e investigaciones de la neurociencia que tenemos que fundamentar el diseño de estrategias y experiencias con la finalidad de lograr el desarrollo integral de los niños y las niñas tomando en cuenta las condiciones bajo las cuales el aprendizaje puede ser más efectivo. Además de las diferencias y particularidades que hacen de cada niño o niña un ser único. ¿Cómo aprovechar el potencial de los niños y las niñas POSITIVAMENTE?
Al parecer el hecho anterior, es tan cotidiano, pero tan extraordinario; es una muestra de las capacidades que tiene el niño. Para conocer por dónde aparecerá la cara de su mamá, sabemos que su cerebro ha tenido que desarrollar un proceso complejo que implica operaciones de relación, asociación, ubicación espacial, de conclusión, además del movimiento en su cuerpo y las emociones que siente. Los datos aportados por las investigaciones nos sirven de guía para brindar a los niños y a las niñas las experiencias que necesitan a razón de descubrir sus habilidades, fortalezas y debilidades y así ayudarlos a potenciar su desarrollo. Ann y Richard Barnet (2000) expresan que en muchos casos la investigación cerebral confirma lo que dice la sabiduría antigua y el sentido común. Los niños y las niñas necesitan intimidad física, apoyo, comunicación, juegos y contactos; necesitan un ambiente tranquilo, estable y previsible. Necesitan desafíos, el estímulo de experiencias nuevas y la oportunidad de explorar sin peligro cuanto les rodea. Necesitan sentir que se les ama, que festejan sus logros y que la devoción de su padre y madre es sólida como una roca. La investigación también nos dice que llegan al mundo biológicamente preparados para obtener lo que necesitan indicándolo a quienes los cuidan y respondiendo de alguna manera para que se les preste atención a sus necesidades. De acuerdo con Bassedas y otras (1998), en su libro Aprender y Enseñar en Educación Infantil expresan que para entender el desarrollo, es conveniente aclarar tres conceptos muy interrelacionados: maduración, desarrollo y aprendizaje. Cuando hablamos de maduración nos referimos a aquellos cambios que tienen lugar a lo largo de la evolución de los individuos y que se fundamentan en la variación de la estructura y la función de las células. Cuando nos referimos a desarrollo se trata de la formación progresiva de las funciones propiamente humanas (lenguaje, razonamiento, memoria, atención, emociones). Finalmente, cuando hablamos de aprendizaje nos referimos al proceso mediante el cual las personas incorporamos nuevos conocimientos, valores y habilidades que son propios de la cultura y la sociedad en la cual vivimos. El siguiente cuadro comprende cuatro aspectos que de acuerdo con dichas autoras, intervienen en la planificación docente y se deben tomar en cuenta para estimular de manera pertinente y positiva a los niños y las niñas y además favorecer su proceso de enseñanza y aprendizaje, desde una perspectiva constructiva.
Debemos tratar que el desarrollo infantil se convierta en un motivo de felicidad y de competencia constructiva con la colaboración de los padres y madres de familia, los educadores y educadoras. Esto traería como consecuencia niños y niñas con una gran estimulación, deseos de superación, felices, con gran energía e interés por lo que hacen. Cuando la persona adulta tiene una actitud positiva, espontánea y tranquila, las actividades resultan agradables, más aún, si toma en cuenta el respeto por las características, posibilidades y limitaciones según las edades de los niños y las niñas. Un aspecto fundamental es la motivación de logro para alcanzar un objetivo, el aprender debe ser un placer, causa de satisfacción y éxito. CONCLUSIÓN Queda mucho por explorar El ser humano es, sin duda alguna, capaz de desarrollar todas sus potencialidades de una manera natural en interacción con el ambiente. Las fortalezas y debilidades que se le presentan en el transcurso de su vida dependen de la influencia de muchos factores, entre éstos: sociales, hereditarios, alimenticios, físicos y emocionales, que están en constante interacción. La Carnegie Task Force on Meeting the Needs of Young Children, Starting Points, (1994) ha resumido 5 aspectos claves acerca del desarrollo del cerebro:
Con los aspectos anteriores se puede llegar a la conclusión de que el desarrollo intelectual de los niños y las niñas no se puede separar del desarrollo físico, intelectual, emocional y moral. Hemos comentado algunos de los innumerables estudios e investigaciones que existen acerca del cerebro y su funcionamiento. Hoy es motivo de discusión hasta qué punto son críticos los "períodos críticos" del aprendizaje, y por cuánto tiempo se mantienen abiertas las "ventanas de la oportunidad" o "ventanas de aprendizaje". Pero de lo que sí están seguros los investigadores es de la importancia de los tres primeros años de vida, donde el cerebro se construye rápidamente y, además es la etapa de mayor plasticidad. Existen muchos más circuitos por descubrir y mucho más influencias del ambiente por comprender. Es importante resaltar 3 aspectos que se han descubierto:
Fuente: Shore, (1997). No sólo los padres y madres de familia y docentes de Educación Preescolar o Educación Infantil sino también los gobiernos, de cada país, son los responsables de que los niños y las niñas tengan un sano desarrollo y les proveeamos de oportunidades y, así no limitaremos su futuro. Las investigaciones aportan informaciones muy valiosas las cuales cumplen un papel fundamental en el rediseño del currículo de las instituciones educativas, en la planificación de las carreras universitarias (docentes en formación), en la planificación de programas para docentes en servicio y la elaboración del planeamiento didáctico. Publicaciones de libros como Las inteligencias múltiples (Gardner, 1983), La Inteligencia Emocional (Goleman, 1995), La inteligencia emocional de los niños (Shapiro, 1997), nos enseñan y nos conducen por los senderos que llevan a explorar los campos del desarrollo infantil. Y eso es un desafío enorme. Hagamos de ello una hermosa y verdadera aventura en nuestra vida. BIBLIOGRAFÍA *Álvarez, Serrano Alejandro (2000). Aumenta la inteligencia de tu bebé. San José, Costa Rica: Academica Creativa de Programación Neuro-Lingüística. *Aut. Newsweek. (1996). Explore el cerebro de su hijo. The New York Times. Sindication. Revista Suma. *Barnet, Ann y Richard (2000). El pensamiento de su Bebé. Argentina: Javier Vergara, Editor. *Bassedas, Eulalia y otras (1998). Aprender y enseñar educación infantil. España: Editorial CRAO. *Battro, Antonio María. Aprender hoy, qué es la neuroeducación. Neuro educación. http://www. La nación, com. As 010 htlm (22 agosto 2000). *Begley, Sharon. "Your Child´s Brain". Newsweek. 19 de febrero de 1996, pág. 55-61. *Carnegie, Task Force on Meeting the Nerds of Young Children (1994). Starting Points. New York, NY: Carnegie Corporation. *Conozca Más. Niños Genios. Año 7, No. 11, 1 de noviembre de 1996. México: Editorial Palsa. *Cubillos, Mónica (2000). Lateralidades o dominancias cerebrales. Guía completa de estimulación y aprendizaje de 0 a 6 años. El Niño Inteligente. Revista "Hablemos de Niños". San José, Costa Rica: Editorial Los Olivos, UNICOM: Grupo Nación. *Davidoff, Linda (1989). Introducción a la Psicología. México: Editorial McGraw-Hill. *Espíndola, Castro José Luis y Marco Antonio. Cómo lograr el desarrollo integral de su hijo.. México: Editorial Selector. *Fischer, Kurt W. Mind, Brain & Education. <http://www. ase.harvard.edu/'mbe/ index.htm> (18 agosto 2000).. *Gardner, Howard (1995). Inteligencias Múltiples. Madrid: Editorial Paidós. *Goleman, Daniel (1995). Inteligencia Emocional. New York: Bantam Books. *Gudín, María. Conferencia: El Cerebro. Asociación Cultural Oretana. mailto:elquijote@ran.es 1999. *Gutiérrez, Claudio.¡Cuál cerebro ocioso! La Nación. (San José, Costa Rica). 3 de octubre, 2000. *Imbernón F. y otros (1999). La educación del siglo XXI. Los retos del futuro inmediato. España: Editorial GRAO. *Ivanovic, Daniza. Desarrollo cerebral, inteligencia y rendimiento escolar en estudiantes que egresan del sistema eduaccional. Desarrollo cerebral. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Revista Enfoques Educacionales. Vol. 2., No. 1. *Jessell, Thomas., Kandel, Eric., Schwartz, James (1998). Neurociencia y conducta. (1a. Reimpresión). Madrid, España: Editorial Prentice Hall. *Parra, Ana María. (2000). Estrene su cerebro. Costa Rica: La Nación, (San José, Costa Rica) martes 12 de setiembre, 2000. *Pérez, Carlos. (2000). El desarrollo del cerebro del niño. <http:// www. mapa-aborto.jpg. Guatemala. *Revista Dominical. (2000). Mentes fértiles. La Nación. (San José, Costa Rica) 2 de julio, 2000. *Ruíz Bolívar, Carlos. Neurociencia y Educación. Neuroeducación. 2000. <http://www.lanación.com ar010htm> (22 agosto, 2000). *Rutter, Michael and Marjorie. (1994). Developing Minds. Challenge and Continuity Across the Life Span. New York: Harper Collins. *Shapiro, Laurence (1997). La Inteligencia Emocional. Argentina: Javier Vergara Editor. *Shore, Rima. Rething the Brain. (1997). New York, U.S.A.: Families and Work Institute. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|