El dibujo
Como todos los días, llegué a casa poco antes de las doce, un poco agitado por una carrera con los camaradas de la escuela.. Era una de esa casas antiguas en su mayor parte, donde partes vetustas y partes casi nuevas coexisten por no sé qué milagro de estética. El gran patio, alargado, con piso de cemento y enormes rajaduras por donde ya comenzaba a brotar la hierba, era uno de mis lugares favoritos.
La Primavera llegaba y eso me llenaba de alegría. Pronto podríamos disfrutar de las vacaciones de fin de año. Mi casa, mi casa.... Era en realidad la casa de todo el mundo, inquilinos y visitantes daban un movimiento casi permanente a ese patio. Se diría era una casa comunal o un parque público.
A veces me daba la sensación de ser un desposeído, que nada de eso me pertenecía y odiaba a todos los vecinos, a los inquilinos y hasta a mi padre por no echarlos de una buena vez, como siempre decía. Esto ocurría, debo hacer la aclaración ,más bien muy raramente. El sentimiento más común era, al contrario, un cierto regocijo, y la felicidad de sentirme acompañado, o de nunca tener que estar sólo, lo cual es diferente. Sí, creo que el odio surgía en los momentos en que angustiosamente buscaba la soledad. Ojalá me hubiera dado cuenta entonces de que la soledad no se busca, simplemente se encuentra y en ocasiones en las circunstancias más sorprendentes.
Así crecí, entre juegos y peleas con los hijos de los vecinos e inquilinos, espiando a los más tenebrosos, descubriendo y revelando las aventuras amorosas de los más jóvenes (lo oculto era nuestra especialidad), escuchando las largas historias de don Joaquín, sentado en su rincón favorito donde el sol llegaba casi todo el día.
Joaquín. Don Joaquín como lo llamábamos, respetuosos, los changos del barrio. Porque Joaquín era el abuelo de todos los niños del barrio. Y cuanto más desamparado y desposeído fuera el niño, más bondadoso relucía la sonrisa en el rostro del anciano, más dulces eran sus gestos y mayor la atención que le brindaba. No, no tenía favoritos, pero le gustaba poner un poco de equlibrio en la vida, aunque fuera con sus gestos simples de hombre puro, que nadie, salvo nosotros, percibía en su grandeza.
Aún lo veo, sentado encorvado sobre un periódico viejo que alguno de los niños le llevaba. A veces me parece que no leía. Mientras su vista se paseaba sobre los caracteres escritos, él miraba otra cosa, soñaba tal vez o recordaba. Al fin y al cabo es casi lo mismo. Nunca estamos seguros si los sueños son recuerdos o augurios y en los recuerdos muchas veces hay algo de premonición. Lo cierto es que el viejo lloraba. Los ojos fijos en un punto desconocido, lloraba y su rostro reflejaba infinita tristeza. Pero si veía venir un niño se apresuraba en secar sus lágrimas y la sonrisa iluminaba su rostro.
En ocasiones me acercaba a él en silencio tratando que no me viera. Pero nunca conseguía acercarme a más de unos metros sin que levabtara la cabeza y me llamara. Ven, me decía, y me mostraba una cajita con tizas de colores. Tan antiguas eran, que todas tenían por fuera el mismo color y había que probarlas antes de usarlas para no arruinar mis obras de arte.
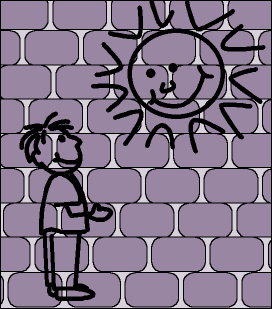 Había
en la pared del "rincón" un dibujo infantil muy simple. Nada más un niño
que miraba sonriente un sol que correspondía generosamente la sonrisa.
Las líneas negras resaltaban el gris sucio del muro. Más de una vez traté
de borrarlas con la mano, pero parecían grabadas con fuego. Esas son tizas
especiales-decía el viejo-un brujo me las ha regalado y todo lo que escriben
queda grabado para siempre.
Había
en la pared del "rincón" un dibujo infantil muy simple. Nada más un niño
que miraba sonriente un sol que correspondía generosamente la sonrisa.
Las líneas negras resaltaban el gris sucio del muro. Más de una vez traté
de borrarlas con la mano, pero parecían grabadas con fuego. Esas son tizas
especiales-decía el viejo-un brujo me las ha regalado y todo lo que escriben
queda grabado para siempre.
Aunque las borraras, ya están en tus ojos y no las olvidarás. Te acompañarán siempre. Desde luego que no podía mostrarnos esas maravillas. Eramos muy pequeños y eso podía impresionarnos mucho. Ponte más bien a dibujar, decía cambiando de tema, y me ofrecía las tizas. Le guataba que dibujáramos un paisaje completando el dibujo del muro. Desplazaba un poco su silla y miraba atentamente cada trazo, cada color. A veces sonreía complacido, otras soñaba casi indiferente al dibujo. Pero sólo una lo vi darse la vuelta rápidamente para ocultar sus lágimas. No era yo quien dibujaba y eso me llenó de envidia. Aún más porque el viejo se llevó al artista prometiendo revelarle un gran secreto. Furioso, borré el dibujo y fui a ocultarme en mi cuarto, llorando y temblando.
Pretextando estar enfermo no fui a la escuela el día siguiente. En realidad no creo que haya tenido que fingir mucho pues la conciencia y el temor me oprimían por mi acto. Creo que hasta tuve un poco de fiebre.
Cuando dos días despues por fin me animé a salir, bajé la cabeza, y decidido a no mirar hacia él, agarré firmemente los cuadernos y me puse a correr lo más rápido posible hasta la puerta. Así lo hice, pero no pude evitar mirar de reojo hacia el rincón y mi mirada se cruzó con la suya. Tuve la impresión de que había algo de tristeza o compasión en su sonrisa. Nunca lo supe pues al volver de la escuela me recibió como si nada hubiera pasado. Nada había cambiado para él, al menos en apariencia. Yo fui el que cambió. Un secreto rencor quemaba mi ser por haber sido desplazado.
Yo era su mejor dibujante y otro el que recibió el premio. ¡Son tan importantes los secretos! Sobre todo cuando se es niño.Yo era niño entonces pero trataba de encontrar venganza y castigo como un adulto. Nada parecía turbar la felicidad o la tristeza de Joaquín. Era el estilo de personas para las cuales tristeza y felicidad no son nada más que facetas diferentes del dolor. Pero yo no comprendía eso entonces. Su rostro seguía bondadoso y sonriente y su comportamiento hacia mí no había cambiado.
Un día, tres semanas despues encontré la venganza ideal. El dibujo en la pared. Su dibujo. Parecía ser lo que más le importaba al viejo. Tardé una semana en convencer a mi padre de que hiciera pintar el patio. Pero al fin vinieron. Eran dos, un maestro pintor y su ayudante. En una mañana una nívea capa de cal ponía bruma en la vida de Joaquín. Por suerte había ido a cobrar su jubilación esa mañana. Creo que le hubiera dado un infarto.
Cuando llegó se quedó largo rato parado frente al resplandeciente y renovado muro. No podía creerlo, se acercó hasta mancharse las manos de blanco. No, no lloraba, simplemente parecía envejecer a un ritmo acelerado. Los grandes dolores no hacen llorar, sencillamente nos acercan a Dios. Joaquín plegó su silla que ahora parecía tan vieja como él y se fue arrastrándola hacia el cuartito que ocupaba en el patio trasero de la casa.
No lo volvimos a ver en su rincón. Ya nadie nos contaba esa bellas historias ni hacía concursos de pintura. Desde entonces vivía encerrado en su cuarto y no recibía a nadie, salvo a una señora más jóven que él que le cobraba la jubilación y le hacía las compras. Esta situación no duró mucho. Pronto nos enteramos de oídas que estaba enfermo. Una noche la señora salió a hablar con la vecina y poco despues ésta regesó con dos hombres, uno de los cuales era un cura.
El entierro fue sencillo pero conmevedor. Todos los niños del barrio asistieron llevando una flor conseguida con cualquier medio. Escuché decir al médico que fue muerte natural. Yo no podía admitirlo, lo había matado yo y me dolía profundamente. Hablé con todos los vecinos más viejos, tratando de encontrar el origen del dibujo, intentando saber de dónde había venido Joaquín. Nadie lo sabía. Tanto el viejo como el dibujo parecían haber estado siempre ahí. Sólo una anciana que también vivía en el patio trasero me dijo en una oportunidad algo significativo. Era la única vez que lo había visto borracho, recogiéndose una madrugada de Todosantos. Joaquín caminaba tambaleándose y divagaba a media voz. Lo único que llegué a entender es que hablaba de un niño pues lloraba desconsoladamente y los sollozos apagaban su voz.
El aspecto de mi casa cambió, ya los niños no venían como antes y el patio parecía haber perdido su brillo al ganar la pulcritud del blanco. El tiempo pasó, y como todo, la capa de pintura blanca fue desapareciendo con la lluvia.
Cierto día, ya en la universidad, me acerqué al rincón. La lluvia de la noche anterior había dejado al descubierto el viejo muro de cemento. Y con él, el dibujo, un dibujo infantil. Un niño le habría los brazos a un sol semicubierto por una mancha de humedad. El rostro, con un semicírculo abierto hacia abajo representando la boca, parecía llorar por la partida del sol.
Javier Silva Jiménez
