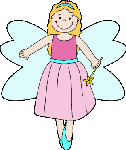La nube
Guillermo Pérez de Aranda Mejías
En un día de cielo claro y compacto, tan sólo arañado por algún avión, nació una nube. Era blanca, pura, suave…y ¡todos la querían: el sol, el cielo, la tierra…! La luna vivía feliz. Creció, pero siguió siendo suave y blanca. Alrededor de ella veía que algunas de sus hermanas se volvían más oscuras: unas grises y otras negras. Lo veía de lejos, sabía que eso también le podía ocurrir a ella, pero lo notaba lejano e incierto. Estaba contenta y no le interesaba cambiar.
Sus compañeras –las que ennegrecían de color- terminaban siempre llorando. Algunas lloraban poco; otras lloraban días enteros e incluso semanas. Clotilde –que así se llamaba la nube blanca- conocía el sufrimiento de sus hermanas y pensaba que a ella nunca le iba a pasar. No obstante, también apreciaba que, aunque ella se mantuviera blanca y esponjosa, no beneficiaba en nada a los niños que siempre jugaban debajo de ella. Tampoco les perjudicaba, pero sus compañeras, esas que tan negras se ponían, daban de beber a esos niños y a sus familias, ayudando a que las flores, las plantas y los cultivos prosperaran. También procuraban algún catarro, pero esto se cura.
Un día, la nube blanca se hartó se serlo, se enfadó y empezó a oscurecerse. Sabía que ese era el principio del fin, mas le daba igual.
Como había pasado tanto tiempo siendo blanca, se había convertido en una nube gigante, que cubría los cinco continentes y los siete mares. Empezó a ponerse cada vez más negra. Sabía que su sufrimiento era seguro, que lloraría; pero siguió adelante. Una mañana rompió a llorar. Al principio goteaba, luego diluviaba. Los niños que jugaban siempre debajo de ella, se pusieron felices porque hacía mucho tiempo que no llovía y sus padres habían perdido varias cosechas. Clotilde lloró durante horas, días, semanas, meses…y un buen día murió.
Clotilde ya no existía, pero los pantanos estaban más llenos, había agua más que suficiente para regar y asearse, y los niños podrían pedirles a sus padres esos regalos que nunca llegaron en Navidades pasadas. Clotilde se había convertido en brisa, ésa que queda tras la inusitada lluvia del verano. Los perfumes del campo hacían entrar en un plácido trance de alto gozo a los paseantes; y a los niños, que tanto tiempo custodió la ya desaparecida Clotilde, les proporcionó una enorme explanada ancha y verde, para que pudieran jugar y revolcarse a placer. Además, Clotilde no se fue del todo; dejó tras su brisa a unas pequeñas Clotilditas que, también harían su cometido.
Si te ha gustado el cuento y quieres descargartelo, haz click sobre el hada: